Jonathan Phillips explica en su libro ‘Los guerreros de Dios’ un fenómeno que se inició en el siglo XI y cuyas resonancias llegan hasta nuestros días.

Alfredo Asensi / El Cultural
La historia de las cruzadas arranca a finales del siglo XI como expresión de un complejo “crisol” histórico, cultural, político y religioso en el que se entrelazan elementos muy diversos: la violencia caballeresca, el creciente poder papal, las necesidades espirituales, el afán de aventura y conquista, los deseos de expansión territorial… La religión no fue el único motivo, si bien la idea de la guerra santa había alcanzado un atractivo popular notable.
El historiador británico Jonathan Phillips se plantea en su libro Los guerreros de Dios (Ático de los Libros) explorar y exponer con claridad y pulso narrativo el caudal de argumentos, impulsos y motivaciones que se pone de manifiesto en los procesos de las cruzadas, en los que, además de conflictos de variada naturaleza, hay “innumerables contradicciones” y muchos matices que conviene precisar. Una historia de ambiciones, sacrificios, creencias, heroicidades, caballeros y sultanes, reyes y peregrinos, promesas, estrategias, matanzas, herejías, paradojas, diplomacias y ambigüedades, cuya imaginería late en la cultura y el lenguaje contemporáneos.
Profesor de Historia de las Cruzadas en el college Royal Holloway de la Universidad de Londres y coeditor de la revista académica Crusades, Phillips ha intentado elaborar un relato “evocador” y “penetrante” que repara en personajes y acontecimientos “ajenos a los bien conocidos por el público”.
En noviembre del año 1095, el papa Urbano II inicia en Clermont (centro de Francia) la primera cruzada con un llamamiento a la conquista cristiana de Jerusalén, que estaba en manos del islam. “Deus vult!” (“¡Dios lo quiere!”), respondieron los que escucharon el discurso, plagado de “imágenes incendiarias”.
Las dos religiones llevaban siglos enfrentadas. Casi cuatro años después, el 15 de julio de 1099, los cruzados recuperaban la ciudad de Cristo. El pontífice instaba a los caballeros franceses a que dejaran sus luchas particulares y emprendieran una batalla conjunta contra un enemigo común. La recompensa (entre otras de carácter material) sería el perdón a sus muchos pecados.
El papa Urbano II, por Francisco de Zurbarán
La primera cruzada es la de Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino, el veterano conde Raimundo de Saint-Gilles y el gran guerrero normando-siciliano Bohemundo de Tarento, el encuentro en Constantinopla con el emperador Alejo, el asedio de Antioquía y, finalmente, la gloriosa y atroz conquista de Jerusalén, “un logro asombroso” que el papa Urbano no pudo disfrutar: murió poco antes.
Los francos establecieron cuatro estados en el Levante: el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa, cuya pérdida (a manos del conquistado Zengi) fue el acontecimiento que desencadenó la segunda cruzada, inspirada por el influyente abad Bernardo de Claraval y el papa Eugenio III y que contó con el apoyo de los reyes Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania.
Entre 1147 y 1148 enormes ejércitos marcharon a Tierra Santa, pero tras cuatro días frente a las murallas de Damasco “se vieron obligados a una humillante retirada”. Un golpe “catastrófico” para la moral cristiana. Esta campaña tuvo otros frentes, con resultados dispares: la acometida contra los paganos del norte de Europa (la cruzada de los vendos) fue una decepción, pero las expediciones en la península ibérica (Almería y Tortosa) sí tuvieron éxito.
En el imaginario popular, los dos personajes más célebres de las cruzadas son los protagonistas de la tercera, “dos colosos del mundo medieval”, el rey inglés Ricardo Corazón de León y Saladino, sultán de Egipto y Siria, que en 1187 recupera Jerusalén para el islam. Un éxito que, como analiza Phillips, se debió “a una compleja combinación de factores políticos y personales”, que van “desde la buena fortuna y el puro oportunismo hasta la inteligencia estratégica y la habilidad para despertar la pasión religiosa”. Nunca se encontraron cara a cara.
Asedio de Antioquía por los cruzados durante la primera cruzada. ‘Les Passages d’Outremer’, de Sébastien Mamerot, siglo XV
Ricardo toma la cruz con determinación tras el llamamiento del papa Gregorio VIII. Se suman el rey Felipe II de Francia y el gobernante más poderoso de Europa, el emperador Federico Barbarroja, que en su marcha hacia Tierra Santa, en el río Saleph, tuvo a bien no incumplir la profecía de que moriría ahogado.
Es la cruzada del asedio de Acre y la matanza de musulmanes, la rivalidad entre Ricardo y Felipe y la firma de la tregua del 2 de septiembre de 1192, que permitía a los cristianos conservar la costa desde Jaffa hasta Tiro, y a los peregrinos entrar con libertad en Jerusalén. Los cruzados no lograron la reconquista de la deseada ciudad, pero sí un control firme de la costa “y un territorio viable en términos económicos”. La cuarta cruzada era cuestión de tiempo.
Con Inocencio III las cruzadas alcanzaron “nuevas cotas de intensidad y diversidad”. El papa apunta hacia los herejes del sur de Francia (la cruzada albigense), sus oponentes políticos en el sur de Italia y, “más por accidente que por designio”, el Imperio bizantino cristiano, lo que llevará al saqueo de Constantinopla en la cuarta cruzada.
El entusiasmo por la guerra santa también se manifiesta en el noreste de Europa y la península ibérica. Pero el foco principal está en Constantinopla, asediada y conquistada en 1204 por los cruzados, que destrozan su tejido social y maltratan a sus habitantes. Inocencio III, cuya esperanza inicial era llegar a Tierra Santa, escribió que Dios había transformado el Imperio bizantino “de soberbio en humilde, de desobediente en obediente, de cismático en católico”.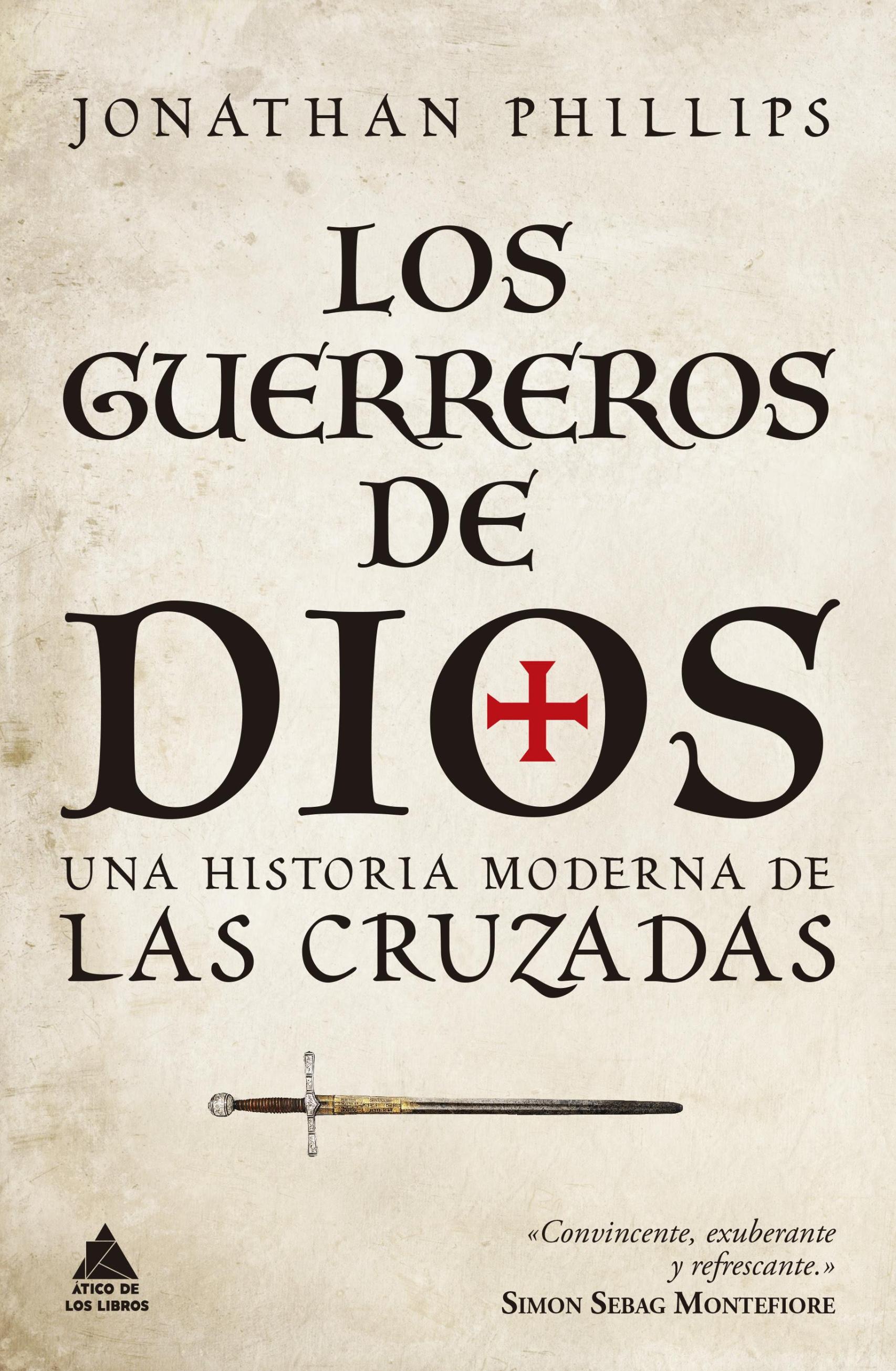
Portada del libro ‘Los guerreros de Dios. Una historia moderna de las cruzadas’, de Jonathan Phillips (editorial Ático de los Libros)
Antes de llegar a la quinta cruzada hay que reparar en algunas cuestiones: la aparición de nuevas formas de espiritualidad en Europa occidental, el auge del catarismo, la cruzada albigense, el impacto de la Inquisición en la lucha contra la herejía y la singular “cruzada de los niños”, una manifestación de apoyo popular a las cruzadas (no autorizada) que fue “mucho menos emocionante” de lo que apuntan algunos autores. Por supuesto, “la idea de que un grupo de niños y jóvenes pudiera alcanzar la Tierra Santa en manos de musulmanes, por no hablar de recuperarla, era del todo ridícula”.
Comenzó a finales de la primavera de 1212 cerca de Chartres, en una región con pedigrí cruzado. Se inicia un movimiento fervoroso que invoca la lucha contra los musulmanes con liturgias y procesiones en las que llama la atención la presencia abundante de niños. El joven pastor Esteban de Cloyes, según las fuentes, ejerce de líder. Junto a sus adeptos se dirige a Saint-Denis para entregarle al rey Felipe unas cartas milagrosas: un intento de presionarlo para que liderase una nueva cruzada. Pero el monarca no estaba por la labor.
Los peregrinos continúan su camino hacia Colonia y Renania, donde consiguen el apoyo de pobres y jóvenes que toman la cruz con la intención de viajar a Tierra Santa. A estas alturas, la expedición cuenta con un nuevo líder, Nicolás de Colonia. Pero el calor y los Alpes minan las fuerzas de los peregrinos. Algunos murieron y otros se instalaron en Génova, probaron suerte en Marsella o volvieron a casa. Este movimiento acabó un tanto ridiculizado pero mostró el deseo de las clases populares y no caballerescas de contribuir a las cruzadas.
Nicolás se quedó en Roma y el sur de Italia y en 1217 partió de Bríndisi con los ejércitos de la quinta cruzada. Esta recibió un impulso decisivo en el IV Concilio de Letrán (1215), convocado por el poderoso Inocencio III, que soñaba con una cristiandad unida y decretó que el clero debía donar a la campaña la vigésima parte de sus ingresos anuales, medida que no generó mucha felicidad entre los afectados. Inocencio quería despedir en persona a los cruzados en Bríndisi, en junio de 1217, pero dos meses antes protagonizó un acto en Orvieto bajo una lluvia torrencial y un resfriado mal curado se lo llevó a la tumba.
Jonathan Phillips, autor de ‘Los guerreros de Dios. Una historia moderna de las cruzadas’.
Era calvo y miope y el cristianismo para él “no era más que un juego”, según un escritor damasceno contemporáneo, pero Federico II de Alemania (hereje y falso cruzado para sus enemigos de la cristiandad) fue quien recuperó Jerusalén, y además excomulgado y sin asestar un solo golpe. También era políglota y protector de la ciencia, “un arquetipo del hombre renacentista”. Su carrera empieza con la desastrosa quinta cruzada de 1217-1221, una campaña extraña marcada por la falta de un líder, la rivalidad entre el legado papal, Pelayo de Albano, y el rey Juan de Jerusalén y la influencia que tuvieron las profecías y las visiones.
Pero Federico sigue pensando en Tierra Santa, analiza los errores de la quinta cruzada y en 1223 contrae matrimonio con Isabel, la heredera del reino de Jerusalén. Su ambición, sus contactos con musulmanes y una enorme relación de faltas, irresponsabilidades e incumplimientos señalados por Gregorio IX llevan a su excomunión.
Federico parte de Bríndisi el 28 de junio de 1228. Se entrega al juego diplomático, impresiona a los musulmanes con sus conversaciones y conocimientos y el 24 de febrero de 1229 “la suma de encanto y fuerza militar” da su fruto en forma de tregua (de algo más de diez años) y la entrega de Jerusalén al emperador, con condiciones. Un acuerdo que provocó tanta polémica en el mundo islámico como en Occidente. Pocos días después, acompañado por peregrinos y cruzados, entró en el Santo Sepulcro para rezar. Un cruzado excomulgado tomaba posesión de la tumba de Cristo.
En la década siguiente se desarrolla otra expedición, la “cruzada de los barones”. El control papal sobre las cruzadas estaba en ruinas, pero la idea de luchar por Dios en Tierra Santa seguía teniendo una enorme fuerza. Esta aventura careció de éxitos militares, pero consiguió “explotar las divisiones endémicas del Oriente Próximo musulmán para aprovechar los logros de Federico II y empujar el reino de Jerusalén a su mayor extensión desde la derrota en los Cuernos de Hattin, más de 50 años antes”.
Federico prosiguió sus conflictos con los papas (fue excomulgado de nuevo e incluso depuesto del trono imperial por Inocencio IV, decretos que por supuesto ignoró), mantuvo sus buenas relaciones con las potencias musulmanas y falleció en 1250.
Pero el rey “de mayor fervor cruzado de la Historia” es el francés Luis IX, que inicia su expedición tras la dolorosa derrota del ejército cristiano en la batalla de La Forbie, en 1244. A pesar de la planificación y los recursos, la campaña (1248-1254) fue un fracaso y el rey murió en 1270 mientras preparaba un nuevo asalto para recuperar Jerusalén. En 1291, casi 200 años después de la victoria de los primeros cruzados, la caída de Acre marca el fin del Oriente franco.
Phillips dedica el penúltimo capítulo de la obra al proceso de los templarios en la Francia de principios del siglo XIV, las manifestaciones cruzadas de la segunda mitad (la guerra santa siguió librándose en el Mediterráneo oriental, el Báltico y la península ibérica), el ascenso del Imperio otomano y el saqueo de Constantinopla, que era la ciudad más grande de la cristiandad (1453), y la conquista de Granada y los viajes de Cristóbal Colón.
El clima político y religioso del siglo XVI “puso fin a los vínculos formales de las cruzadas con sus orígenes medievales”. Y el espíritu de la yihad “también entró en declive, al menos en lo que respecta a su uso contra el Occidente cristiano”.
El desdén de los pensadores de la Ilustración por las cruzadas contribuyó a relegarlas “a un pasado lejano y desacreditado”, pero el movimiento romántico muestra fascinación por la Edad Media y los escritos de sir Walter Scott (Ivanhoe, El talismán…) resultaron fundamentales para “generar entusiasmo por el mundo medieval y las cruzadas”. La invasión napoleónica de Egipto y Siria también renueva el interés europeo por la historia de Oriente Próximo.
A lo largo del siglo XX encontramos, en países y contextos muy distintos, numerosos ejemplos de evocación del concepto cruzada y de sus dimensiones ideológicas. En la Guerra Civil española, observa el autor, Franco se comprometió férreamente “con la imagen que la Iglesia hacía de él como un guerrero de Dios y de su causa como una santa cruzada”.
Tras los atentados del 11-S, el presidente George W. Bush dijo: “Esta cruzada (…), esta guerra contra el terrorismo va a durar un tiempo”. Las imágenes, metáforas e impactos simbólicos asociados a las cruzadas han llegado hasta hoy.
La historia de las cruzadas demuestra que “lo que a primera vista parece un simple enfrentamiento entre dos religiones es algo mucho más complejo y contradictorio”. Una historia de historias llena de hechos asombrosos y personajes inolvidables (además de los ya citados, y entre muchos otros, el legista damasceno al-Sulami, el peregrino español Ibn Yubair, la reina Melisenda de Jerusalén, el conde Hugo de Jaffa, el rey leproso Balduino IV de Jerusalén, Simón de Montfort, Roberto de Artois, el sultán Baibars…). Una historia inagotable.

