La historiadora y premio Pulitzer aborda en su nuevo ensayo la tentación totalitaria del siglo XXI. En este adelanto de ‘El ocaso de la democracia’ (Ed. Debate) sostiene que la verdadera causa de la polarización es la irrupción de nuevas tecnologías
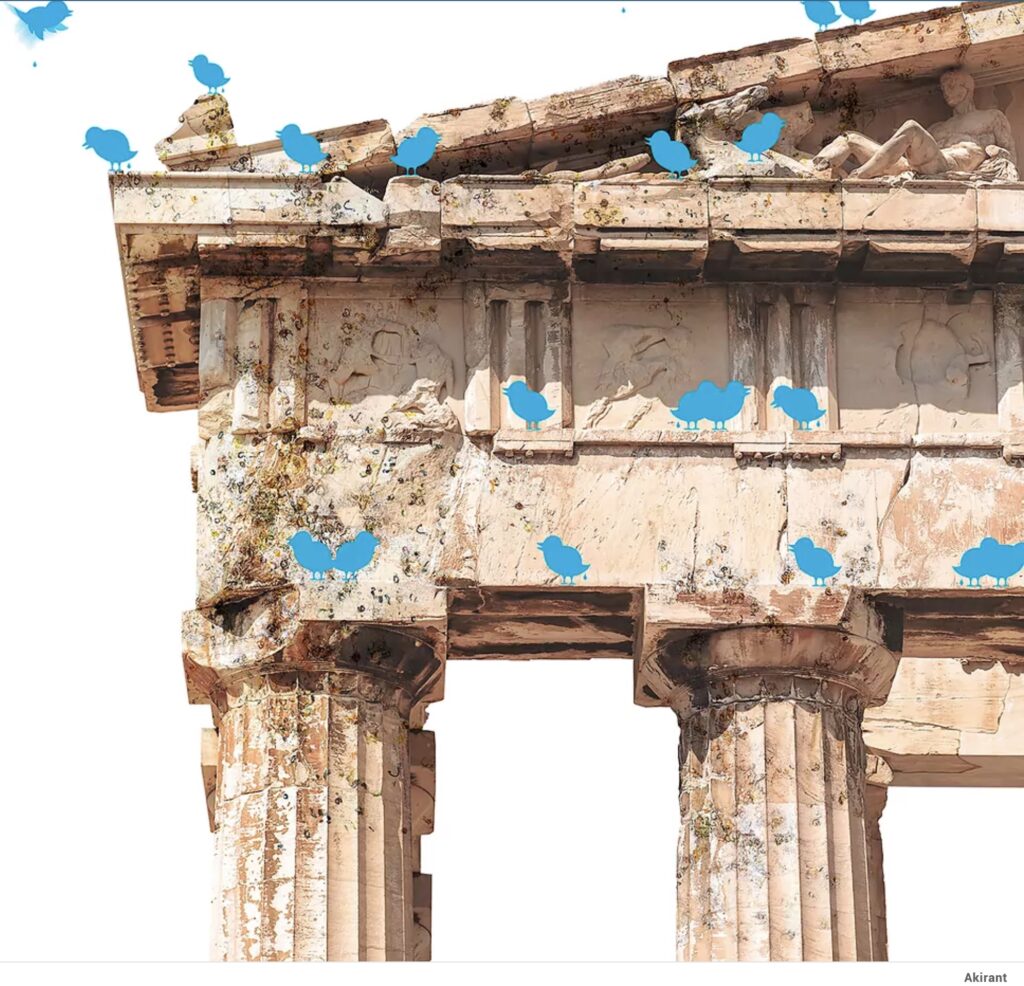
ANNE APPLEABAUM / EL MUNDO
El cambio político ha constituido durante mucho tiempo un tema de gran interés para académicos e intelectuales. Existe una vasta bibliografía sobre las revoluciones, así como un subgénero de fórmulas diseñadas para predecirlas. La mayoría de esas investigaciones se centran en criterios económicos mensurables y cuantificables, como el grado de desigualdad o el nivel de vida. Muchas intentan predecir el grado de dolor económico, cuánta hambruna, cuánta pobreza producirá una reacción, forzará a la gente a salir a la calle, la persuadirá de la necesidad de asumir riesgos.
En una fecha muy reciente, esta cuestión se ha vuelto más difícil de responder. En el mundo occidental, la inmensa mayoría de la gente no muere de hambre. Tiene casa y comida. Tiene una educación básica. Si la describimos como «pobre» o «desfavorecida», a veces es solo porque carece de cosas con las que los seres humanos ni siquiera podían soñar hace solo un siglo, como el aire acondicionado o el wifi. En este nuevo mundo, puede que los grandes cambios ideológicos no vengan causados por la escasez de pan, sino por nuevos tipos de perturbaciones. Puede que esas nuevas revoluciones ni siquiera se parezcan en nada a las viejas. En un mundo donde la mayor parte del debate político tiene lugar en internet o en televisión, no hace falta salir a la calle y esgrimir una pancarta para afirmar nuestra lealtad. Para manifestar un cambio brusco de afiliación política, lo único que tenemos que hacer es cambiar de canal, visitar un sitio web distinto por las mañanas o empezar a seguir a un grupo diferente de personas en las redes sociales.
Uno de los muchos aspectos intrigantes de la investigación de la politóloga Karen Stenner sobre las predisposiciones autoritarias es que nos da una pista acerca de cómo y por qué podrían producirse revoluciones políticas en este mundo nuevo y distinto del siglo XXI. A través de una videoconferencia llena de interrupciones entre Australia y Polonia, Stenner me recordó que la «predisposición autoritaria» que ella ha identificado no tiene que ver exactamente con mostrar una mentalidad estrecha. Más bien es cuestión de mostrar una mentalidad simplista: con frecuencia, las personas se sienten atraídas por las ideas autoritarias porque les molesta la complejidad. Les disgusta la división; prefieren la unidad. Y, por lo tanto, una repentina avalancha de diversidad -diversidad de opiniones, diversidad de experiencias…- les enfada. Entonces buscan soluciones en un nuevo lenguaje político que las haga sentir más seguras y protegidas.
¿Y qué factores son los que, en el mundo moderno, podrían provocar que las personas reaccionen contra la complejidad? Algunos son evidentes. Un gran cambio demográfico –la llegada de inmigrantes o foráneos– es una forma de complejidad que tradicionalmente ha inflamado ese impulso autoritario y todavía sigue haciéndolo […] Pero la relación entre los inmigrantes reales y los movimientos políticos antiinmigración no siempre resulta tan directa […] Cuando la gente afirma estar irritada por la cuestión de la «inmigración», no siempre está hablando de algo que haya vivido y experimentado; está hablando de algo imaginario, de algo que teme.
Lo mismo ocurre con la desigualdad y la reducción de los salarios, otro motivo de ansiedad, ira y división. La economía por sí sola no puede explicar por qué entre 2015 y 2018 distintos países que atravesaban diferentes ciclos económicos, con historias políticas diversas y distintas estructuras de clases –no solo EEUU y diversos países europeos, sino también India, Filipinas o Brasil–, desarrollaron de manera simultánea una forma similar de «política airada». La «economía» o la «desigualdad » no explican por qué en ese preciso momento todos se enfadaron tanto. En un libro titulado La tentación totalitaria, el filósofo francés Jean-François Revel escribía que «sin duda alguna, el capitalismo tiene graves problemas. A finales de 1973, su ficha médica parecía más bien una necrológica». Este diagnóstico, realizado hace 40 años, parece perfectamente aplicable al presente. Sin embargo, el impacto de los fallos del capitalismo se hizo sentir de un modo u otro en 2016, no en 1976.
Eso no significa que en la crisis actual la inmigración y el sufrimiento económico sean irrelevantes: es obvio que constituyen motivos reales de ira, angustia, incomodidad y división. Pero son insuficientes para explicar de forma exhaustiva el cambio político, para explicar el surgimiento de tipos completamente nuevos de actores políticos. En este momento está ocurriendo algo más; algo que está afectando a democracias muy diversas, con economías y demografías muy distintas, y en todo el planeta.
Junto con el resurgimiento de la nostalgia, la decepción con respecto a la meritocracia y el atractivo de las teorías conspiranoicas, es posible que una parte de la respuesta resida en la naturaleza polémica e irascible del propio discurso moderno: las formas en que actualmente entendemos la política, pensamos en ella, leemos sobre ella y oímos hablar de ella. Sabemos desde hace tiempo que en las sociedades cerradas el advenimiento de la democracia, con sus voces discordantes y sus opiniones divergentes, puede resultar «complejo y aterrador» –en palabras de Stenner– para quienes no están acostumbrados a la disensión pública. El ruido de los debates, el constante rumor del desacuerdo, pueden irritar a aquellas personas que prefieren vivir en una sociedad unida por un solo relato. […]
Antes aun en las democracias más estridentes el campo de batalla estaba relativamente bien definido
En las sociedades más abiertas de Occidente hemos llegado a sentirnos orgullosos de nuestra tolerancia ante las opiniones divergentes. Pero durante gran parte de nuestra historia reciente el alcance real de esas opiniones era limitado. Desde 1945, los debates más importantes generalmente han sido los que se han dado entre el centroderecha y el centroizquierda. Como resultado, la gama de posibles resultados ha sido limitada, especialmente en democracias como las escandinavas, que tenían una mayor tendencia al consenso. Pero aun en las democracias más estridentes el campo de batalla estaba relativamente bien definido. En EEUU las restricciones de la Guerra Fría crearon un consenso bipartidista en materia de política exterior, mientras que en muchos países europeos el compromiso con la Unión Europea era un hecho que se daba por sentado. Sobre todo el predominio de las emisoras de televisión de ámbito nacional –como la BBC en Gran Bretaña o las tres cadenas de Estados Unidos– y los periódicos de amplia difusión que dependían de los ingresos publicitarios implicaban que en la mayoría de los países occidentales, y durante la mayor parte del tiempo, había un único debate nacional. Había opiniones divergentes, pero al menos la mayoría de las personas debatía dentro de unos parámetros acordados.
Ese mundo se ha desvanecido. Hoy estamos viviendo una rápida transformación en la forma como la gente transmite y recibe información política; exactamente el mismo tipo de revolución de la comunicación que tan profundas consecuencias políticas ha tenido en el pasado. En el siglo XV, la invención de la imprenta trajo consigo todo tipo de cosas maravillosas: alfabetización masiva, difusión fiable del conocimiento, el final del monopolio de la información que ejercía la Iglesia católica… Pero esas mismas cosas también contribuyeron a crear nuevas divisiones, a generar polarización y cambio político. La nueva tecnología posibilitó que la gente corriente leyera la Biblia, un cambio que a su vez contribuyó a inspirar la Reforma protestante y, como consecuencia, muchas décadas de sangrientas guerras religiosas. Se ahorcaron mártires, se saquearon iglesias y aldeas, en una furiosa vorágine justiciera que solo remitiría con la Ilustración y la aceptación generalizada de la tolerancia religiosa.
El final del conflicto religioso marcó el comienzo de otro tipo de conflictos, esta vez entre ideologías laicas y grupos nacionales. Algunos de ellos también se intensificaron después de que se produjera otro cambio en la naturaleza de la comunicación: la invención de la radio y el fin del monopolio de la palabra impresa. Hitler y Stalin se contaron entre los primeros líderes políticos que comprendieron cuán poderoso podía llegar a ser el nuevo medio. En un primer momento, a los gobiernos democráticos les costó encontrar formas de contrarrestar el lenguaje de los demagogos que ahora llegaba a la gente en su propio hogar. Previendo hasta qué punto la radiodifusión podía generar división entre la ciudadanía, en 1922 Reino Unido creó la BBC, diseñada desde el principio explícitamente para llegar a todos los rincones del país, no solo con el fin de «informar, educar y entretener», sino también para aglutinar a la gente, no en torno a un único conjunto de opiniones, sino a una única conversación de ámbito nacional que posibilitara el debate democrático.
En EEUU se buscaron respuestas distintas: allí los periodistas aceptaron un marco regulador, leyes contra la difamación y reglamentos que regulaban las licencias de radio y televisión, mientras el presidente Franklin D. Roosevelt creaba sus célebres «charlas informales» radiadas, una forma de comunicación que se adaptaba mejor al nuevo medio.

Pero la actual revolución de las comunicaciones ha sido mucho más veloz que todo lo que conocíamos desde el siglo XV, incluso más que todo lo que experimentamos en el siglo XX. Tras la invención de la imprenta tuvieron que transcurrir varios siglos para que la inmensa mayoría de los europeos supieran leer y escribir, y cuando se inventó la radio los periódicos no desaparecieron. En cambio, la rápida transferencia de buena parte de los ingresos publicitarios a empresas digitales ha mermado gravemente en tan solo una década la capacidad de recopilar y difundir información tanto de los periódicos como de las emisoras tradicionales. Muchos de ellos, aunque no todos, han dejado de dar noticias por completo; y muchos, aunque no todos, a la larga dejarán de existir.
El modelo de negocio más común, basado en la publicidad dirigida a la ciudadanía en general, implicaba que estos medios se veían obligados a servir también al interés público general y forzados a mantener cuando menos un compromiso teórico con la objetividad. Podían ser parciales, insulsos y aburridos, pero dejaban las teorías conspiranoicas más descabelladas fuera del debate. Tenían ciertas obligaciones para con los tribunales y los reguladores. Sus periodistas se adaptaban a ciertos códigos éticos tanto explícitos como implícitos. Pero, sobre todo, los periódicos y las emisoras de aquella época creaban la posibilidad de una única conversación nacional.
En muchas democracias avanzadas hoy no existe un debate común, mucho menos un relato común. La gente siempre ha tenido opiniones distintas, pero ahora parte de datos fácticos distintos. Al mismo tiempo, en un ámbito informativo exento de autoridades reguladoras –políticas, culturales o morales– y carente de fuentes fiables, no hay una manera fácil de distinguir entre las teorías conspiranoicas y las historias reales. Hoy se propagan relatos falsos, tendenciosos y a menudo deliberadamente engañosos que forman auténticos incendios digitales fuera de control, aluviones de falsedades que se extienden con demasiada rapidez para ser objeto de una mínima verificación factual. Y aunque dicha verificación llegue a realizarse, para entonces ya no importa: parte de la opinión pública nunca visita los sitios web dedicados a la verificación de datos, y si lo hace, tampoco cree lo que dicen. La campaña Vote Leave de Dominic Cummings a favor del Brexit demostró que era posible mentir repetidamente y salirse con la suya.
Los algoritmos también radicalizan a quienes los usan
El problema no es una mera cuestión de historias falsas, datos incorrectos o incluso campañas electorales y asesores de comunicación política que juegan sucio: los propios algoritmos de las redes sociales fomentan las falsas percepciones del mundo. La gente clica solo en las noticias que le apetece conocer, y luego Facebook, YouTube y Google les muestran aún más de cualesquiera que sean sus preferencias previas, ya se trate de una determinada marca de jabón o de una determinada forma de política. Los algoritmos también radicalizan a quienes los usan. Si alguien clica en canales antiinmigración de YouTube legítimos, por ejemplo, estos pueden llevarle rápidamente, con solo unos pocos clics más, a sitios que fomentan el supremacismo blanco y luego a sitios que alientan la xenofobia violenta. Además, dado que se han diseñado para maximizar el tiempo que uno permanece en línea, los algoritmos también favorecen las emociones, especialmente la ira y el miedo. Y puesto que estos sitios son adictivos, afectan a las personas de formas inesperadas. La ira se convierte en un hábito. La disensión pasa a ser normal. Aunque en general las redes sociales todavía no constituyen la principal fuente de información para el conjunto de la población, ya están contribuyendo a configurar el modo en que los políticos y los periodistas interpretan y describen el mundo. La polarización ha pasado del mundo digital al real.
El resultado es un «hiperpartidismo» que incrementa la desconfianza con respecto a la política «normal», los políticos del establishment, los ridiculizados «expertos» y las instituciones «convencionales», incluidos los tribunales, la policía y la administración pública, lo cual no resulta nada extraño, pues en la medida en que aumenta la polarización, invariablemente se retrata a los empleados del Estado como si hubieran «caído víctimas» de sus oponentes. No es casual que tanto el partido Ley y Justicia en Polonia como los partidarios del Brexit en Gran Bretaña y la Administración Trump en Estados Unidos hayan lanzado ataques verbales contra funcionarios y diplomáticos de carrera; como tampoco lo es que hoy los jueces y tribunales sean objeto de crítica, escrutinio e ira también en muchos otros lugares. En un mundo polarizado no puede haber neutralidad porque tampoco puede haber instituciones apolíticas o no partidistas.
El medio del debate también ha cambiado su naturaleza. A nuestros teléfonos u ordenadores llega un constante flujo de anuncios de secadores de pelo, noticias sobre estrellas del pop, historias sobre el mercado de bonos, notas de nuestros amigos y memes de extrema derecha, cada uno de ellos aparentemente con el mismo peso e importancia. Si en el pasado la mayoría de las conversaciones sobre política tenían lugar en una cámara legislativa, las columnas de un periódico, un estudio de televisión o un bar, hoy suelen producirse en línea, en una realidad virtual donde lectores y escritores se sienten distantes unos de otros y de los problemas a los que aluden; donde todos pueden ser anónimos y nadie tiene que responsabilizarse de lo que dice.
Reddit, Twitter y Facebook se han convertido en el medio perfecto para la ironía, la parodia y los memes cínicos: la gente los abre para navegar por la pantalla y pasar un buen rato. No es de extrañar que de repente haya toda una plétora de candidatos políticos «irónicos», «paródicos» y «chistosos» que ganan las elecciones en países tan dispares como Islandia, Italia y Serbia. Algunos son inofensivos; otros no. Actualmente toda una generación de jóvenes trata las elecciones como una oportunidad para mostrar su desdén por la democracia votando por personas que ni siquiera fingen tener opiniones políticas.
A instituciones multinacionales como la OTAN y la UE les resulta muy difícil tomar decisiones
Eso no significa que podamos o debamos volver a un pasado analógico: el mundo de los viejos medios de comunicación tenía muchas cosas malas y el de los nuevos tiene muchas buenas: por ejemplo, movimientos políticos, foros en línea y nuevas ideas que no existirían sin él. Pero todos esos cambios –desde la fragmentación de la esfera pública hasta la ausencia de un terreno central, desde el auge del partidismo hasta la disminución de la influencia de las instituciones neutrales respetadas– parecen molestar especialmente a aquellas personas que tienen problemas con la complejidad y las voces discordantes. Aunque no estuviéramos atravesando un periodo de rápidos cambios demográficos, aunque la economía no estuviera en crisis, aunque no hubiera una crisis sanitaria, lo cierto es que la escisión del centroderecha y el centroizquierda, el incremento de movimientos separatistas en algunos países, el aumento de la retórica airada y la proliferación de voces extremistas y racistas que durante medio siglo habían quedado marginadas seguirían persuadiendo a una parte del electorado a votar por quienes prometen un orden nuevo y –valga la redundancia– más ordenado.
Hay numerosos ejemplos recientes de cómo funciona esto. La destrucción del bipartidismo en el Congreso estadounidense en la década de 1990; el advenimiento de un partido de mentalidad conspiranoica como Ley y Justicia al centro de la política polaca en 2005; el voto favorable al Brexit en 2016: todos esos momentos de polarización radicalizaron a una parte de la población de sus respectivos países. En palabras de Stenner: «Cuanto más entran en conflicto los mensajes entre sí, más airadas se sienten estas personas». La novelista polaca Olga Tokarczuk expresó la misma idea en el discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel en 2019: «En lugar de escuchar la armonía del mundo, hemos escuchado una cacofonía de sonidos, un insoportable ruido estático entre el que intentamos, desesperados, captar alguna melodía más suave, incluso el más débil latido».
Las modernas instituciones democráticas, construidas para una era con tecnologías de la información muy distintas de las actuales, apenas brindan consuelo a aquellos a quienes irrita la disonancia. Votar, hacer campaña, formar coaliciones… todo eso parece obsoleto en un mundo donde hay otras cosas que suceden muy rápido. Podemos presionar la pantalla del móvil y comprar un par de zapatos, pero en cambio en Suecia pueden ser necesarios varios meses para formar una coalición de gobierno. Podemos descargar una película con un simple movimiento de muñeca, pero se necesitan años para debatir un problema en el Parlamento canadiense. Esto es mucho peor a nivel internacional: a las instituciones multinacionales como la Unión Europea o la OTAN les resulta extremadamente difícil tomar decisiones o hacer grandes cambios con rapidez. Como cabría esperar, la gente teme los cambios que implica la tecnología, y también –y no sin razón– teme que sus líderes políticos no puedan lidiar con ellos.
El debate moderno inspira el deseo de silenciar al resto por la fuerza
El irritante y disonante sonido de la política moderna; la ira que rezuman los informativos de televisión; el increíble ritmo de las redes sociales; los titulares que se contradicen entre sí cuando pasamos de uno a otro; la contrastante torpeza y lentitud de la burocracia y los tribunales: todo eso ha desconcertado a aquella parte de la población que prefiere la unidad y la homogeneidad. La propia democracia siempre ha sido ruidosa y estridente en sí misma, pero cuando se siguen sus reglas, a la larga acaba creando consenso. No ocurre así con el debate moderno, que en algunas personas inspira, por el contrario, el deseo de silenciar al resto por la fuerza.
Este nuevo mundo de información también proporciona un inédito conjunto de herramientas y tácticas que la nueva generación de activistas puede utilizar para llegar a las personas que desean un lenguaje sencillo, símbolos potentes e identidades bien definidas. Hoy en día no es necesario formar un movimiento callejero para atraer a las personas con predisposición autoritaria. Se puede construir uno en un edificio de oficinas, sentado ante un ordenador. Se pueden probar diversos mensajes y calibrar las respuestas. Se pueden configurar campañas publicitarias dirigidas a sectores concretos de la opinión pública. Se pueden crear grupos de seguidores en WhatsApp o Telegram. Se pueden elegir aquellos temas del pasado que mejor se ajustan al presente y adaptarlos a un público determinado. Se pueden inventar memes, crear vídeos y evocar eslóganes diseñados para apelar justamente al miedo y la ira causados por esta masiva oleada de cacofonía internacional. Incluso uno mismo puede generar la cacofonía y crear el caos, sabiendo muy bien que habrá gente a la que eso le asustará.
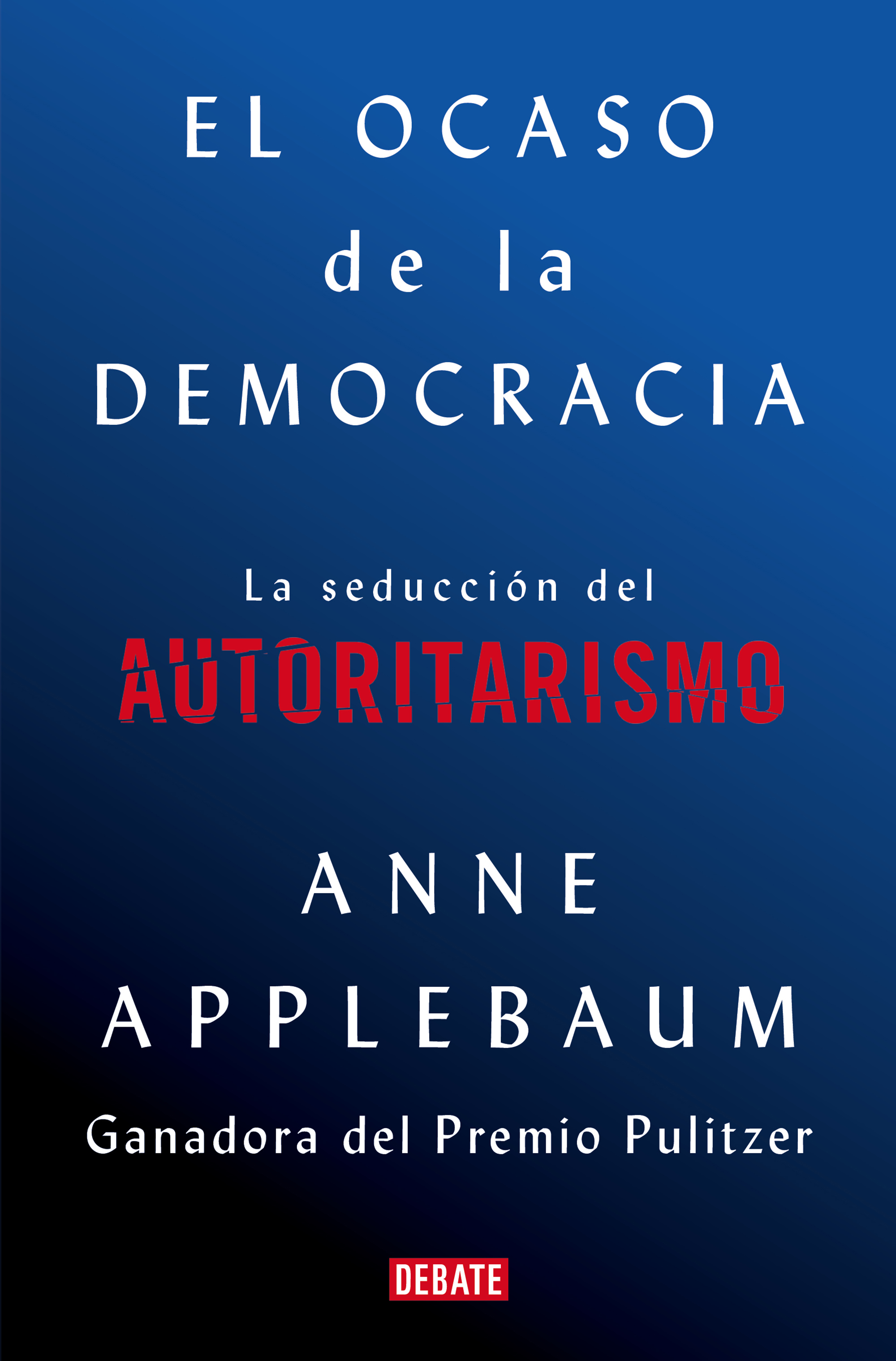
El ocaso de la democracia: la seducción del autoritarismo (Ed. Debate), de Anne Applebaum, se publica en España el 6 de mayo.
Fuente: https://www.elmundo.es/papel/historias/2021/05/02/608a9d01fdddffc82d8b461f.html
