Acantilado reúne en una cuidada y monumental edición antológica el ‘compendium’ de las epístolas del poeta, filólogo y humanista italiano, una obra capital para entender los albores de la época moderna

CARLOS MÁRMOL / LA LECTURA
Las súbitas sacudidas de la Tierra, antes de mudar en terremotos, comienzan con un leve temblor y una grieta. Algo análogo sucede con el tránsito entre las literaturas antiguas y las modernas. Hasta el Romanticismo, todo es retórica; después, la cosa depende ya de cada caso. Esta frase enuncia una paradoja porque, en el fondo, no es que a finales del siglo XVIII desaparezcan por completo los códigos artísticos existentes durante la Ilustración y el Neoclasicismo, sino que mutan o se camuflan bajo la apariencia de la naturalidad, que es una forma más de retórica. La historia de la literatura entera podría condensarse a partir de esta progresión: los escritores, obedeciendo a las preceptivas y a las poéticas, replican primero los modos de decir más nobles y acrisolados; a continuación, los cuestionan desde dentro cuando descubren que estas dicciones heredadas son hermosas jaulas que no permiten trasladar con la intensidad necesaria sus sentimientos. Por último, las destruyen para conquistar su libertad.
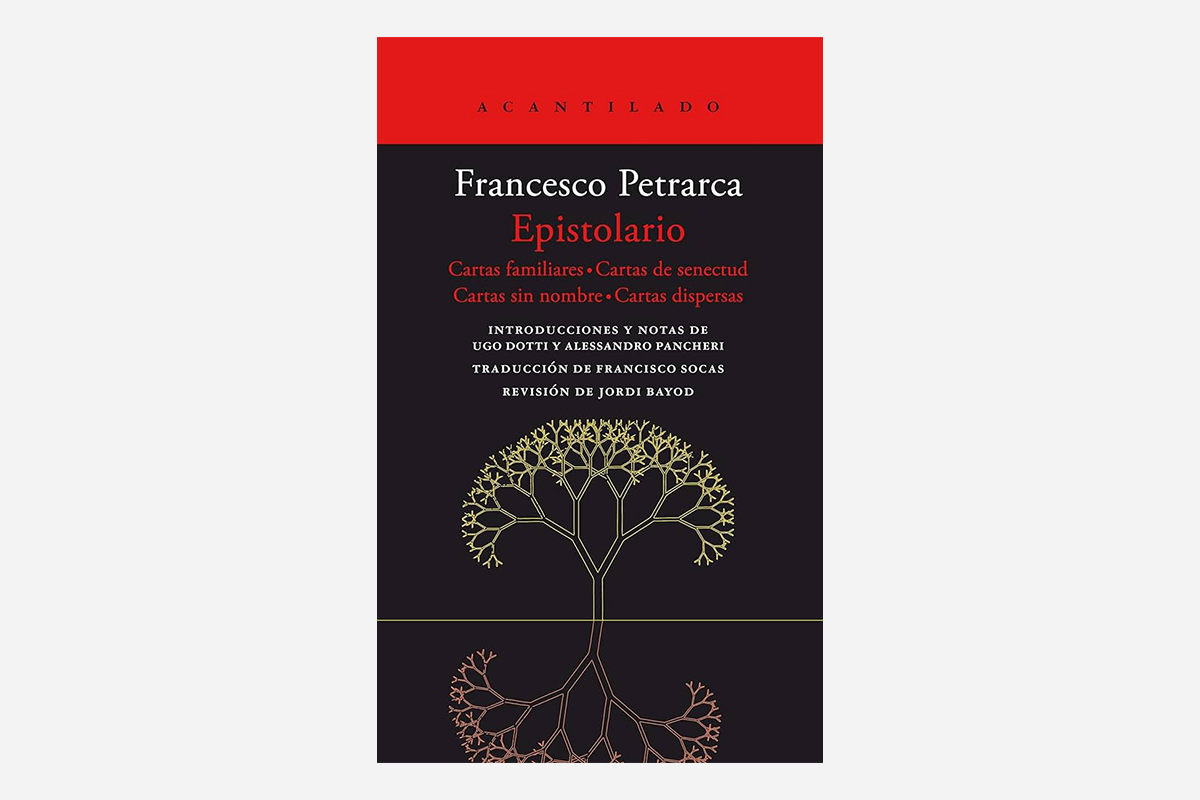
Epistolario
Francesco Petrarca
Introducciones y notas de Ugo Dotti y Alessandro Pancheri. Traducción de Francisco Socas. Acantilado. 4.336 páginas. 148 €
Puedes comprarlo aquí.
La frontera que distingue a la poesía antigua de la moderna reside en el significado de la primera persona. Para los clásicos, el yo es un arquetipo que representa a una comunidad (concretada en una voz individual). Para los románticos, padres de la tradición de la ruptura, como explica Octavio Paz en Los hijos del limo, la primera persona es un espíritu, la cima de la montaña desde donde se contempla el terremoto. Entre ambas geografías se extiende el páramo del temblor: los escritores que, desde el otoño de la Edad Media hasta comienzos del Renacimiento, empiezan a abrir (a machete) la trocha por la que huirá el poeta que se siente encadenado por la herencia de sus mayores.
Entre estos escritores figura Francesco Petrarca (1304-1374), filólogo y humanista de Arezzo considerado el homo antecessor del escritor moderno. Su Cancionero, la influyente colección de rimas «vulgares» -escritas en estricto romance- sin la que no hubieran existido ni Garcilaso, ni Lope, ni tampoco Quevedo, no ha contribuido, sin embargo, a resaltar el perfil prosaico del poeta, al que sólo se le relaciona con los versos de amor dedicados a la enigmática Laura. Es natural. Parece una exageración que alguien pueda considerar moderno a un autor que escribía en latín y que empieza, sin duda debido a una indudable vanidad, a reunir sus fragmentos y naderías poéticas a los 32 años. En el Cancionero aparece una primera persona que narra (en verso) y que simula hacerlo siguiendo una cronología.
UN TESORO LITERARIO
Otro tanto sucede con el Petrarca prosista, cuya máxima expresión son sus cartas, que acaban de ser reunidas por la editorial Acantilado en un compendium con traducción de Francisco Socas, revisión a cargo de Jordi Bayod e introducciones y notas de Ugo Dotti y Alessandro Pancheri. Una obra filológica magna cuya producción se ha dilatado durante más de una década y que se nos entrega como lo que es: un tesoro (literario) dentro de un hermoso estuche. La colección completa de epístolas escritas por Petrarca durante su vida, distribuidas en cuatro copiosos tomos y siguiendo su ordenación tradicional: Familiares, Seniles, Sine Nomine Liber y Variae.
Verter las misivas del poeta italiano al español -hasta ahora sólo existían antologías- es un proyecto editorial colosal que honra la memoria de Jaume Vallcorba, el fundador del sello que dirige Sandra Ollo. Al mismo tiempo, confirma una bendita anomalía: no quedan en España demasiadas editoriales (independientes) que, sin dejar de estar sometidas a las circunstancias del mercado, mantengan el impulso cultural de Acantilado, que ya tenía dentro de su catálogo la obra más popular del poeta italiano: sus Remedios para la vida (y escarmiento de los prósperos y consuelo de los desdichados), con estupenda traducción de José María Micó.
Escribir para la posteridad
El poeta italiano concibe sus cartas a partir de 1350, con más de 40 años. Lo hace con un plan cronológico que empieza en su juventud. Esta decisión de ordenar el material íntimo a partir de un criterio temporal le lleva a introducir la ficción -misivas no escritas y personajes difuntos- en una obra que no fue concebida con una estructura azarosa, al contrario que los ensayos de Montaigne. Las últimas cartas están fechadas el año anterior a su muerte. Si las Familiares tratan, entre otros asuntos, sobre la gloria y la caducidad de la juventud, en las Seniles la materia es la vejez, la muerte, los malos médicos, la obsesión por la posteridad, la memoria sobre la infancia y una recapitulación: «La adolescencia me engañó, la juventud me extravió, la vejez me enmendó».
El epistolario integral, accesible ahora para lectores de cualquier condición, es una obra clave para entender los albores de la Edad Moderna y el cambio de piel (cultural) que desde los años oscuros del Medievo y la Teología llega hasta el cromatismo del Trecento. El espectáculo que ofrece es fascinante: el arte compitiendo con la religión -aunque no la sustituya hasta siglos después- y el creyente, sin dejar de ser cristiano, transformado de pronto en un hombre de carne y hueso, ser mortal pero con ansias de trascendencia y conciencia de la posteridad. En ellas hay de todo: historias, retratos, viajes, pensamientos, personajes, diatribas. Son los episodios de una gran novela en marcha -como diría Andrés Trapiello- cuya génesis, igual que el hielo del coronel Aureliano Buendía, acaso habría que buscarla un día de 1345, cuando el hijo del notario Pietro di Parenzo di Garzo -apodado Ser Petracco- descubre en Lieja el Pro Archia Poeta y, un poco más tarde, en Verona, encuentra el Ad Atticum, Ad Quintum y Ad Brutum. Las cartas de Cicerón que, junto al Séneca de las Epístolas Morales a Lucilio, serán sus modelos retóricos.
UNA NUEVA VOLUNTAD
La revelación fue absoluta: el poeta italiano, que nunca dominó el griego a pesar de intentar aprenderlo para leer a Homero, encontraría en la dicción familiar del filósofo, distinta a la del célebre orador, su particular oro de los tigres. Que eligiera reconstruir su vida creando una colección equivalente de epístolas donde nunca está claro por completo qué es realidad y qué es ficción –la ambigüedad convierte el Epistolario en un precedente del ensayo de Montaigne y de la novela cervantina, cuya versatilidad estilística en España anunciarían las Epístolas de Antonio de Guevara- no parece responder a una casualidad. Es una nueva voluntad.

Para los griegos antiguos, la dicción epistolar toleraba un grado de espontaneidad mayor que los géneros solemnes. Una carta escrita debía ser la traslación de una conversación entre ausentes. Así las prescribe su primer preceptista, Pseudo-Libanio. Su retórica admitía la sinceridad, ma non troppo, porque no debían saltarse las leyes del decoro. Los escritores de estas epístolas primitivas tenían que hacer como Pessoa: fingir que de verdad sentían aquello que les conmovía. Esta tradición literaria a la que Petrarca se acoge con fines literarios, sin prescindir de los personales, porque sus misivas también son una galería de autorretratos, es la grecolatina. En la era inmediatamente anterior -los tiempos medievales- las epístolas habían sido codificadas dentro de un patrón cerrado. Dejan de ser escritos privados y se convierten en obras del ars dictaminis. Una forma rígida, escrita a partir de las plantillas en serie, una disposición obligatoria en partes –salutatio, exordium, narratio, petitio y conclusio– y cuya función es hacer de vehículo doctrinal y político eficaz.
El Epistolario de Petrarca se separa de este paradigma medieval para retornar a la semilla. La carta que inaugura las Familiares, escrita el 15 de enero de 1350 en Padua, se dirige a Ludovico Santo de Beringen, al que el poeta de Arezzo llamaba Sócrates. El encabezamiento es explícito: «A mi amigo». Más todavía lo es el arranque: «¿Qué hacer ahora, hermano? Mira, ya hemos intentado casi todo y en ninguna parte hay descanso. ¿Para cuándo lo esperamos? ¿Dónde lo buscaremos? Los instantes, como dicen, se escurren entre los dedos; nuestras viejas esperanzas han quedado enterradas con los amigos». En comparación con el férreo molde medieval, que obligaba a respetar una prelación a la hora de nombrar a los destinatarios, cuyo nombre convenía acompañar de una gradación de superlativos virtuosos, la voz de Petrarca contiene la claridad de los antiguos. La suya es una prosa que no renuncia a la retórica; simplemente, elige otra clase de artificio, devolviéndole al latín la nobleza de una lengua natural. Se trata de un ejemplo cualquiera -la colección de Acantilado, con más de 4.300 páginas, es un arca de las maravillas en este sentido- que ayuda comprender el Epistolario como patrimonio de un bien pensar y un bien decir olvidados.
Autonomía intelectual
Petrarca vivió toda su vida de las rentas, ya fueran las que procedían de su condición de clérigo in absentia -dispensado de salvar almas- o de los servicios que prestaba a las grandes familias patricias, como los Colonna. Esta servidumbre con el signore, obligada para un poeta dependiente del caprichoso mecenazgo, acaso fuera la razón de que ambicionara como ideal la autonomía intelectual. Ese sueño tenía un nombre: Vaucluse, el lugar de soledad, estudio y libertad donde se refugia. Un valle cerrado, ajeno a las vanidades, y desde cuyo escritorio Petrarca critica con una asombrosa libertad a las clases dirigentes tradicionales y a la jerarquía eclesiástica, anticipando -según Ugo Dotti- a Maquiavelo.
UNAS GOTAS DE FICCIÓN
Petrarca no escribe con la voz de un dictator. Lo hace como un ser absolutamente terrestre y, por tanto, según la opinión de Francisco Rico, perito en la materia, que miente sobre su vida y su persona, entreverando cartas fingidas con otras reales. Gracias a esta mezcla el poeta se retrata con la faz con la que desea ser recordado, no con la que tenía. Su tono privado, en realidad, disimula una proclama pública. Si los instrumentos retóricos medievales debían ser solemnes, al igual que un ingenio mecánico primitivo, la convención del Trecento es volverse elocuentemente discreto, si no invisible.
En estas misivas la música que suena es la del hombre común, nunca la del personaje. Petrarca parece confesarse ante sus interlocutores, pero en el fondo escribe desde detrás de una máscara. Su estilo, que bebe de las fuentes romanas, fijará el devenir del género hasta el siglo XVI y alumbrará otras formas literarias escritas en esta primera persona que ya no tiene un sentido comunal, sino significado subjetivo, que es el rasgo que identifica a la modernidad antes de la modernidad.
Es lo que sucede con las autobiografías (frente a las medievales vidas de santos), donde los autores tratan de explicarse a sí mismos en un contexto cultural que censuraba la confesión por considerarla una muestra de jactancia; pasará en el caso del ensayo -Montaigne fue un devoto lector de epistolarios- y en la novela corta, que adopta la forma epistolar, como ocurre en el Lazarillo de Tormes, cuya narración finge ser diálogo, la fábula se rinde ante el realismo y la distancia temporal, que en nuestro caso es un abismo, se diluye.
Así es como Petrarca consigue esa magia que -sin citarlo, pero refiriéndose a él- describe Bob Dylan en Tangled Up in Blue: «Ella abrió un libro de poemas y me lo entregó. / Escrito por un poeta italiano del siglo XIII. / Y cada una de sus palabras sonó cierta / Y brillaba como carbón ardiendo / Derramando de cada página / Como si estuviera escrito en mi alma, de mí para ti«. Es la emoción que sólo crea la gran literatura: decirnos, con las mismas palabras que usaríamos nosotros, pero dotándolas de una intensidad deslumbrante y desconocida lo que sentimos.
Fuente: https://www.elmundo.es/la-lectura/2023/11/24/656070b7fc6c83a77e8b45f1.html

