Antes, tras la pérdida de síntomas, un paciente podía permanecer unos días más en casa entregado a la vida contemplativa

CARMEN MACÍAS / EL CONFIDENCIAL
Descansar, esa alegoría sobre una añoranza inédita, antigua, pero desconocida para la sociedad actual que la sueña despierta. En 1991, el sociólogo Arthur W. Frank apuntaba que la medicina científica occidental había creado «la sociedad de la remisión», un número creciente de pacientes cuyas vidas iban siendo salvadas por el tratamiento médico, pero que no podrían considerarse curados. Al descanso, el aceleracionismo le extrae su forma: hemos perdido la noción de lo que significa y, sin embargo, podríamos pasar cada vez más tiempo refiriéndonos a la necesidad que sentimos de parar.
Uno de los grandes abismos que ha planteado la pandemia ha sido desde el reposo mismo, desde la paciencia, desde la necesidad de aliviar el cuerpo una vez que los síntomas de la enfermedad acaban. Tal vez, enfermar dure más o al menos dure distinto a lo que se nos ha ofrecido. Gran parte de la medicina del siglo XX persiguió resueltamente el ideal de curas completas, y gracias a ello afrontar algunos diagnósticos resulta en la actualidad posible, pero en favor de un beneficio, otros han quedado por el camino de lo que hoy se nos hace un instinto casi inexplicable.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F1b2%2F6ec%2F7d5%2F1b26ec7d55eddeb943fbf70a497a27b0.jpg)
El legado de Harriet Martineau: la mujer que se enfrentó a los abusos médicos de la era victorianaC. Macías
La convalecencia tiene explicación, y no simplemente funcional, la necesidad de parar no es solo una necesidad del cuerpo (que ya es decir) sino también un marco histórico en el que asomarse que puede significar la recuperación de una posibilidad arrebatada por la modernidad. «En el siglo XIX, la medicina científica se centró cada vez más en los procesos patológicos dentro del cuerpo, la ideología convaleciente se centraba en mejorar el entorno más amplio del paciente. Se creía que tales cambios podrían afectar profundamente el curso de la recuperación de los pacientes, previniendo potencialmente las recaídas, ayudando a las enfermedades crónicas y acelerando la recuperación total», señala la investigadora especializada en humanidades médicas Hosanna Krienke.
Apoyar el bienestar físico y mental
Krienke lleva años analizando cómo hace poco más de un siglo la concepción de la enfermedad ocupaba otros prismas. «Los médicos, filántropos, escritores y cuidadores domésticos crearon una ideología sostenida para lidiar con el estrés de sobrevivir a una enfermedad aguda. Los victorianos trabajaron para aliviar la angustia de la convalecencia tanto a través de prácticas de cuidado personalizadas como de estrategias interpretativas únicas diseñadas para dar sentido a la incertidumbre persistente», añade.
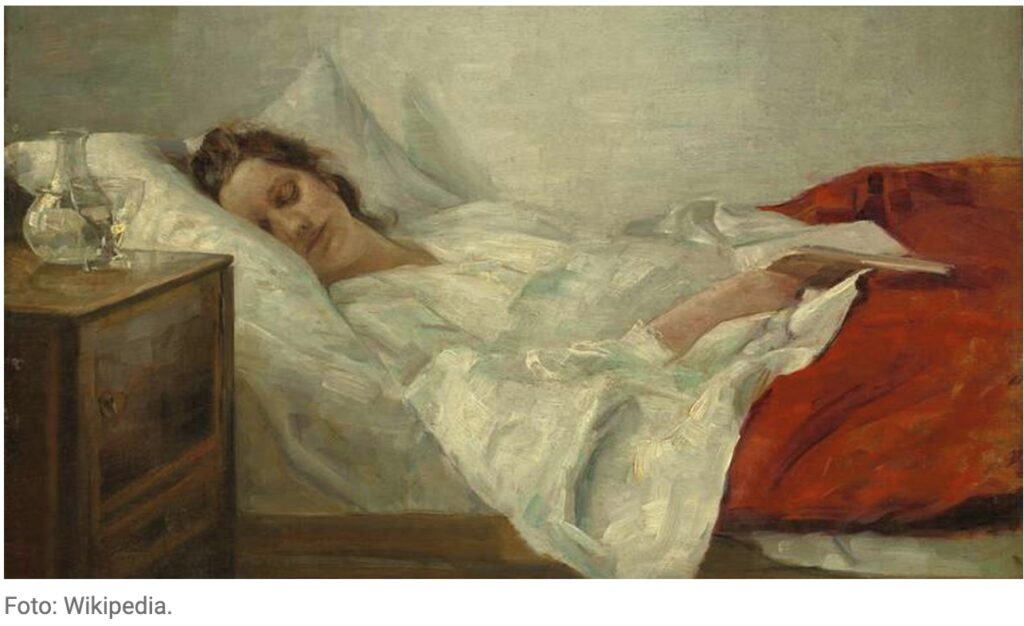
Poco a poco, inventaron «una amplia gama de formas de apoyar el bienestar físico, mental y social de pacientes en recuperación«. Habían entendido que alguien que había lidiado con un mal en su organismo necesitaba relajación, aire fresco y comidas copiosas después durante el tiempo suficiente para que su cuerpo volviera, entonces sí, a recuperarse.
Una idea tan alejada de la vida reciente que sigue siendo el lastre del debate político internacional. En lugar de atender, el modelo de producción requiere que el cuerpo se apresure, o como afirma Krienke: «A diferencia de la práctica histórica de ver la convalecencia como una etapa claramente separada e importante de la recuperación de la enfermedad, los convalecientes de hoy se sienten obligados a adaptarse muy rápidamente a la ‘nueva normalidad’ de la vida».
La vida contemplativa
De hecho, se nos espera y se nos aplaude por ser capaces de recuperar la buena salud, como si nunca nos hubiera pasado nada. En una era de creciente preocupación, tras el número de ingresos y reingresos hospitalarios disparado, esa cultura de la recuperación inmediata se explica a sí misma.
El término convalecencia proviene de la palabra latina ‘convolescere’, que significa ‘crecer completamente fuerte’, así como ‘convalescentĭa’, que significa «reanimar». Entendido, por una parte, de la sociedad del siglo XIX como un período de recuperación gradual de la salud después de sufrir una enfermedad, un accidente o de una intervención quirúrgica, por ejemplo. Tras la pérdida de síntomas o la mejora general, un paciente podía permanecer unos días más en casa unos días más entregado a la vida contemplativa.

Por supuesto que no todo fue efectivo, ni ético, ni concretado en salvar vidas (basta recordar el sesgo de género o clase social desde el que trabajaba la medicina); de hecho, la idea de convalecencia está muy relacionada con un diagnóstico manipulado que determinó el futuro de muchas generaciones de mujeres hasta la actualidad. Sí, la mal llamada histeria femenina. Lejos del campo de investigación que interesaba a los equipos médicos, los síntomas que presentaban algunas mujeres se reducían rápidamente a un estado de la psique que justificaba todo tipo de prácticas machistas, una de ellas, aunque tal vez la más sutil, fue la de destinarlas a la cama como seres disfuncionales.
Una práctica olvidada
Asimismo, esta práctica fue más común entre las clases adineradas que en el caso de una clase trabajadora, que empezaba a quedar fusionada con el desarrollismo industrial que describe el presente. Con excepciones conjuntas que demostraron su eficacia, el conocimiento subyacente de tomarnos nuestro tiempo para reconstruirnos es una visión profunda de las capacidades regenerativas humanas, como dice Emily Mayhew en ‘The Guardian’, la noción se extendió hasta que, en algún momento entre el calor de las tecnologías médicas cambiantes, lo olvidamos y llegamos a esperar el instante sin esfuerzo.

En 2013, un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston publicado en la revista ‘Medical Care Research & Review’ demostró que para los pacientes de problemas cardíacos, un aumento de solo un día para la duración de la estadía en reposo produjo reducciones estimadas en las tasas de readmisión hospitalaria posteriores de hasta un 18% en el caso de pacientes con ataque cardíaco, y hasta un 8% para pacientes con insuficiencia cardíaca.
El reposo cama, en cualquier caso, ni siquiera comenzó en el siglo XIX. Hipócrates, por ejemplo, ya lo recomendaba a sus pacientes en el siglo IV. La doctora Esteban Parker describe en su blog que aquel apogeo de la práctica que se produjo entre el siglo XVIII y hasta la llegada del siglo XX tuvo que ver también con que para entonces comenzó a prescribirse con frecuencia para los soldados que sufrieron daños en su sistema nervioso por la amputación de alguna extremidad tras la Guerra Civil Americana y la Gran Guerra. «Era también un tratamiento popular para pacientes con tuberculosis y para aquellos diagnosticados con agotamiento nervioso o lo que conocían como ‘histeria’, particularmente en mujeres (donde el tratamiento resultó ser insoportablemente opresivo e infantil para muchas)».
Nada de levantarse
En su forma extrema promovida por el médico estadounidense Silas Weir Mitchell (quien trató tanto a Virginia Woolf como a Gilman), la ‘cura de descanso’ requería un reposo completo las 24 horas del día durante semanas o incluso meses, ni siquiera levantar la cabeza para comer o beber, o levantar los brazos. Se prohibió coser, leer y escribir. Los que reposaban en cama tenían enfermeras que atendían todas sus necesidades físicas.
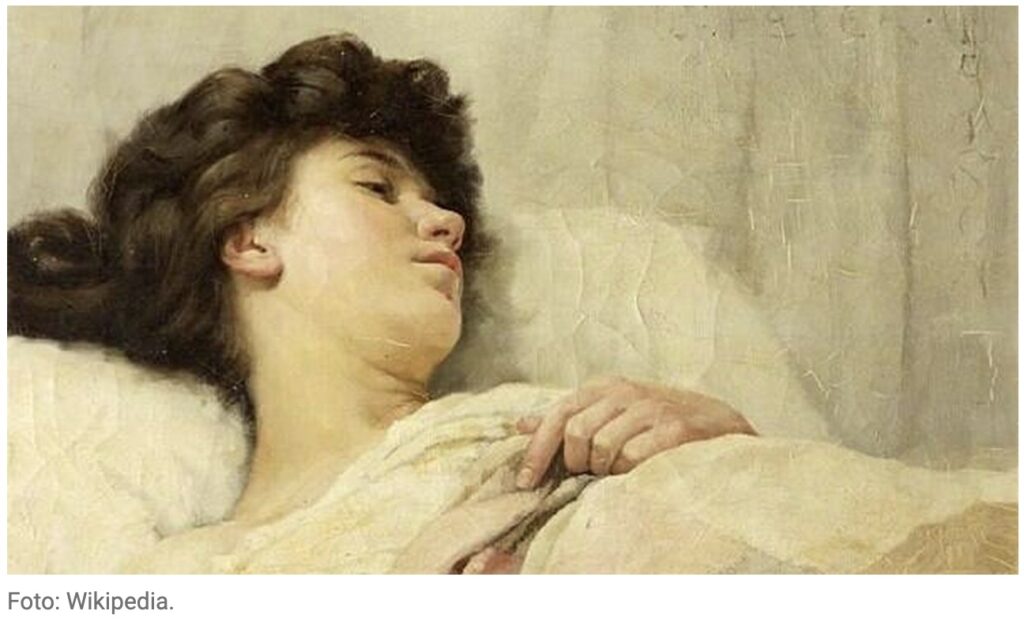
Hay que tener en cuenta también que, en la época preindustrial, con lámparas de aceite y velas, las personas se quedaban en la cama hasta 14 horas por noche, principalmente durante los meses de invierno, se dormían poco después del anochecer, dormían alrededor de 4 a 5 horas, se despertaban una o dos horas, y luego dormir por unas cuantas horas más. En lugar de dar vueltas y vueltas estresantes, durante estas horas de vigilia en medio de la noche se realizaban todo tipo de actividades placenteras y relajadas, como leer, escribir, rezar, pensar contemplativamente, pasar tiempo con miembros de la familia, comer bocadillos, tener relaciones sexuales (el tiempo entre primero y segundo duermen supuestamente bastante fértiles) y ocasionalmente incluso visitando a los vecinos.
Sin embargo, en una cultura fundada en una ética de trabajo protestante, que valora la productividad extrema, el progreso y la acumulación de riquezas y bienes, conceptos como los segundos sueños, la convalecencia y el reposo en cama son descartados como poco prácticos o imposibles frente a las exigencias y responsabilidades diarias. Vemos esto especialmente en la publicidad farmacéutica. «¡Tómate una pastilla y vuelve al trabajo!»
Cuestión de clase, cuestión de género
Se llegaron a construir instalaciones de convalecencia para atender las necesidades de pacientes muy pobres, y cada vez más comenzaron a albergar a residentes temporales conocidos como «los pobres respetables». Y durante los años de guerra del siglo XX, se abrieron pequeños hospitales de convalecencia cuando las familias europeas adineradas abrieron sus casas señoriales de forma privada para ofrecer hospitalidad.
Esta práctica cuenta pues con componente significativo de la matriz caritativa que a lo largo de los siglos el cristianismo fue moldeando y que entregó en las mujeres tanto yugo de lo descuidado como la tarea de cuidar. A las mujeres integrantes de familias terratenientes, en el siglo XV, se les educó en esa caridad hacia las pobres. «Se les animó a verse a sí mismas como especialmente sensibles a las necesidades de los dependientes y afligidos».

Bajo aquella imagen de la ‘Lady Bountiful’, las mujeres adineradas, que incluso supervisaron escuelas locales e hicieron otras obras dentro del marco del concepto de caridad como dotaciones, visitas las cabañas de los ancianos, enfermos e indigentes con regalos de alimentos, medicinas y otros bienes como ropa o ropa de cama, pero también ofreciendo consejos (solicitados o no) sobre temas de administración del hogar o cuidado de niños, y pueden leer la biblia con sus inquilinos. La práctica se basó en una larga tradición cristiana.
Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-02-26/convalecencia-la-historia-de-una-practica-perdida_3380154/
